 Por estos días, el matutino Clarín de Buenos Aires publica ficciones cortas de Eduardo Belgrano Rawson en su Suplemento Verano, Tiempo de ocio de los viernes. Los trabajos son textos inéditos o ya editados por EBR en secciones culturales de diarios y revistas argentinos.
Por estos días, el matutino Clarín de Buenos Aires publica ficciones cortas de Eduardo Belgrano Rawson en su Suplemento Verano, Tiempo de ocio de los viernes. Los trabajos son textos inéditos o ya editados por EBR en secciones culturales de diarios y revistas argentinos.Sangre y arena
A veces, cuando la televisión languidece, uno se queda enganchado con las corridas de toros. ¿Por qué habremos dejado morir esta fiesta maravillosa?, se pregunta. No será por horror a la sangre, pues Buenos Aires fue desde siempre la capital del degüello. Nada detestaban más los porteños, como se ha dicho, que una ejecución desprolija, cuando el verdugo no estaba en su día y su labor deslucía sin la fineza esperable.Sin embargo, en su momento, los toros fueron lo máximo. En la plaza se codeaban toreros de Andalucía con matadores nativos, que a veces lidiaban vestidos de gauchos o montados en otro toro. Otro rasgo inconfundible eran los banderilleros locales, que corrían aterrados por el ruedo y arrojaban sus artefactos desde docenas de metros. Por ahí le volaban un ojo a la bestia, cuando no a uno del público. La gente festejaba enardecida, mientras una lluvia de piedras caía sobre la plaza. Lo más flojo del programa era el momento de la estocada. Los matadores nativos no mataban un toro ni por descuido. Por ahí la bestia salía del ruedo con una espada clavada en la panza, entre la silbatina del público.En provincias la cosa no mejoraba mucho. Los rosarinos tenían su San Ferrnín, sólo que habían sustituído la novillada con diez chanchos engrasados.En cierta oportunidad trajeron a un siciliano que agarraba a un toro de los cuernos y lo ponía de espaldas.
Las corridas eran cada vez más decadentes, llegándose al colmo de presentar a los toros con defensas en los pitones. La tribuna pataleaba. ¿Cómo no enfurecerse si el toro salía a escena con bolitas en los cuernos? Pero el punto más bajo del espectáculo fue cuando las banderillas se reemplazaron por unos moños que se adherían al toro con cintitas de pega pega.
Para ver una buena corrida tenías que ir a Lima, famosa por sus mojarreros. Los mojarreros eran una cuadrilla de cholos que esperaban al toro sentados codo con codo en el centro de la plaza, mientras lo provocaban con unas capitas rojas y blandían sus chuzas de hierro. Cuando el toro arremetía procuraban clavarlo por donde fuera. Era imposible que lo mataran porque siempre estaban mamados. En cambio el toro los pisoteaba a su gusto y generalmente salía con un cholo entre las guampas.
Los mojarreros jamás entraban al ruedo si no estaban bien hidratados. No podía ser de otro modo. Chupaban para darse coraje. Este ritual se cumplía a un costado de la plaza. El público mascaba coca en silencio, arrebatado por la emoción. El objetivo era que el toro se redujera cuanto antes. El punto justo era cuando los cholos empezaban a verlo del tamaño de una chiva. "¿Qué le parece, compadre?",
preguntaba el dueño del aguardiente, que cumplía las funciones de espónsor. "Está queriendo encogerse", opinaba su compañero. "Tómese otro traguito", recomendaba un tercero. "Todavía está enorme", decía el primero frunciendo los ojos mientras evaluaba a la bestia que resoplaba detrás de unos palos. "Le falta un poco", admitía el titular de la damajuana, que mamado y todo no abandonaba sus ínfulas pues se consideraba la llave del espectáculo. Entonces su compadre decía: "Qué toro jodido para achicarse", mientras paseaba la vista por la tribuna que lo escuchaba pendiente. Bastaban estas palabras para que alguien saliera volando a buscar otra damajuana. Los mojarreros siempre tenían su hinchada durante aquellos preludios, que cada tanto daba su parecer para apurar el proceso. Sólo cuando todos los cholos veían al toro bien pequeñito, como si lo hubieran agarrado los jíbaros, ingresaban al ruedo entre bombos y cornetazos, para sentarse en la arena y allí esperar la embestida con sus chucitas de hierro. Un empresario trajo este número a Buenos Aires, pero fue un verdadero fracaso. Los indios locales eran muy pesimistas y el toro siempre les parecía más grande.
*** Los personajes de este relato pertenecen a la ficción.


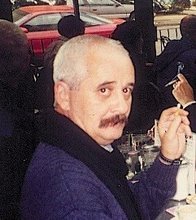













No hay comentarios.:
Publicar un comentario