 Como lo afirma el autor (ver entrada del 3 de enero en este mismo blog), hay bares y cafés de Buenos Aires que tienen sus personajes y sus bemoles.
Como lo afirma el autor (ver entrada del 3 de enero en este mismo blog), hay bares y cafés de Buenos Aires que tienen sus personajes y sus bemoles.Por estos días EBR publica en el suplemento Verano del matutino Clarín de Buenos Aires, una serie sus trabajos breves, inéditos o ya editados, que abren el suplemento de la temporada 2007/8.
La condesa de Chernobyl
Frecuento un bar peligroso, que cada tanto termina con un colectivo adentro. Una vez, comentan los mozos, un cajero despedido entró con un hacha de incendio y la sepultó en el cráneo de una señora que se disponía a sorber una lágrima. Pero el cajero estaba chiflado y eso pasó en otro tiempo.
Lo peor del bar es el baño. Se llega entre ruidos subterráneos, por un pasadizo que desemboca en ese antro atestado de clientes que miran en diagonal. Uno mea con urgencia. El día menos pensado, supone, caerá en una redada. Para los caballeros de caudal reducido, este baño debe ser un suplicio. En cuanto a los escritores muy jóvenes, yo les diría que nunca pisen el bar a menos que los acompañe la madre.
Cuando vuelvo del baño hay una flaca lánguida sentada en otra mesa, fumando un cigarrillo tras otro. Tiene delante suyo un atado de Gitanes. Me muero por decirle algo, pero ni siquiera lo intento. Quedo colgado de su mirada, hasta que paga y se va. Llevo media mañana sin completar una línea. Cada tanto, desde mi mesa, veo algún baqueano al acecho que se dispone a cruzar la avenida. Estos rastreadores urbanos tienen un instinto maravilloso. Distinguen a cuatro cuadras si aquello que viene a lo lejos es un 60 o un 38. Pueden tirarse del subte en marcha sin dejar de leer el diario. Trotan al Iado del colectivo con la Crónica bajo el brazo y montan en el momento preciso con la elegancia de un indio. Nunca se van al suelo. Conocen cada rincón de la selva mejor que su propia mano. Saben en qué momento pueden largarse a cruzar el corredor de la muerte sin quedar arrollados por la estampida.
Son los cheyennes de Buenos Aires. La ciudad está en bancarrota. Los viejos buscadores de oro son hoy juntadores de latas. Siempre he querido ocuparme de estas criaturas, pero a falta de la imaginación suficiente, me dedico a la ciencia ficción. Ahora estoy maquinando algo que sucede de aquí a veinte años. Buenos Aires está rodeada por una cerca electrificada como la frontera de México. En el horizonte arden los fuegos. Son las aldeas de los inmigrantes: Nueva Berlín, Nueva Washington, Nueva Londres. Todas las noches ellos procuran filtrarse y los paran a balazos. Es un relato de acción. Y lo mejor para escribir estas cosas son los boliches del centro.
Los bares de escritores no sirven. Uno tirita en invierno y se sofoca en verano. A partir del mediodía, el café llega quemado. Hay ciertas compensaciones: en el Tortoni uno puede pedir sidra suelta y leche merengada con canela y es uno de los pocos bares del mundo donde sirven mate cocido.
Lo peor del bar es el baño. Se llega entre ruidos subterráneos, por un pasadizo que desemboca en ese antro atestado de clientes que miran en diagonal. Uno mea con urgencia. El día menos pensado, supone, caerá en una redada. Para los caballeros de caudal reducido, este baño debe ser un suplicio. En cuanto a los escritores muy jóvenes, yo les diría que nunca pisen el bar a menos que los acompañe la madre.
Cuando vuelvo del baño hay una flaca lánguida sentada en otra mesa, fumando un cigarrillo tras otro. Tiene delante suyo un atado de Gitanes. Me muero por decirle algo, pero ni siquiera lo intento. Quedo colgado de su mirada, hasta que paga y se va. Llevo media mañana sin completar una línea. Cada tanto, desde mi mesa, veo algún baqueano al acecho que se dispone a cruzar la avenida. Estos rastreadores urbanos tienen un instinto maravilloso. Distinguen a cuatro cuadras si aquello que viene a lo lejos es un 60 o un 38. Pueden tirarse del subte en marcha sin dejar de leer el diario. Trotan al Iado del colectivo con la Crónica bajo el brazo y montan en el momento preciso con la elegancia de un indio. Nunca se van al suelo. Conocen cada rincón de la selva mejor que su propia mano. Saben en qué momento pueden largarse a cruzar el corredor de la muerte sin quedar arrollados por la estampida.
Son los cheyennes de Buenos Aires. La ciudad está en bancarrota. Los viejos buscadores de oro son hoy juntadores de latas. Siempre he querido ocuparme de estas criaturas, pero a falta de la imaginación suficiente, me dedico a la ciencia ficción. Ahora estoy maquinando algo que sucede de aquí a veinte años. Buenos Aires está rodeada por una cerca electrificada como la frontera de México. En el horizonte arden los fuegos. Son las aldeas de los inmigrantes: Nueva Berlín, Nueva Washington, Nueva Londres. Todas las noches ellos procuran filtrarse y los paran a balazos. Es un relato de acción. Y lo mejor para escribir estas cosas son los boliches del centro.
Los bares de escritores no sirven. Uno tirita en invierno y se sofoca en verano. A partir del mediodía, el café llega quemado. Hay ciertas compensaciones: en el Tortoni uno puede pedir sidra suelta y leche merengada con canela y es uno de los pocos bares del mundo donde sirven mate cocido.
Mi bar está en Tribunales. Es un típico antro de la injusticia. El mozo llama doctor a sus clientes. Algunos van exclusivamente para que el mozo los doctoree. Es un refugio de abogados famélicos, al punto que hay una Remington debajo del mostrador. Cada tanto cae alguno a tipear un escrito desesperado. El cliente aguarda a unos pasos, con cara de prisión preventiva. Ahora la máquina duerme. En la mesa de la ventana, un abogado y su socio hablan de sus asuntos. "Pidió el expediente para mirarlo y en un descuido de las empleadas se tragó los pagarés", resume el más veterano. Ahí termina la historia. El otro revuelve su capuchino. Hay algo que lo consume. "Anoche volvió a llamarme Goyena", murmura al fin. "Tenía un patrullero en la puerta. Le estaban tocando el timbre. Quería saber qué hacía. ¿Te das cuenta? Eran las cuatro de la mañana, encima despertó a las mellizas ... mi mujer preguntaba quién era. Un momento que consulto el Código, le pedí. ¿Pero qué podía decirle? Raje por la pared del fondo."
La flaca de los Gitanes se llama Samantha. Pronto hacemos amistad. Trabaja de estatua viviente en Palermo Hollywood, pero vive por aquí cerca. Estuvo en Inglaterra y el oficio lo aprendió en Covent Garden Ahí la competencia es terrible. Mientras Samantha juntaba a lo sumo a dos ancianitas y un niño, el tragafuego de la pitón no bajaba de cuarenta espectadores. Asi que ella termino por volverse. Aqui no hay estatua que valga: de entrada la tiraron al suelo dos chicos en patineta. Luego empezó a venir un perro que le meaba la pierna cada tarde a la misma hora, un perro con señora y todo que no alzaba un dedo para impedirlo. Ahora tiene un novio ucraniano que toca el violín en el subte. Como todos los buscas rusos que pululan últimamente, este había sido primer violinista en la sinfónica de Leningrado. Mientras Samantha espera que llegue, charlamos de mesa a mesa.
Cuando hablo de bares quiero decir Buenos Aires. Los cafetines del interior son distintos. En Córdoba. por ejemplo, algunos años atras, si uno andaba de libreta y lápiz. solo podia ser quinielero. Pero había un sitio especial, mitad café, mitad pizzería. que compartiamos con el autor de la Gran Novela Cordobesa. Su escritura ya Ie llevaba diez años e iba a tenerlo todo, desde fundadores llegados de España hasta los contadores de cuentos que a pesar de la miseria reinante aun luchan por ser chistosos. Pero murió antes de terminarla.
La flaca de los Gitanes se llama Samantha. Pronto hacemos amistad. Trabaja de estatua viviente en Palermo Hollywood, pero vive por aquí cerca. Estuvo en Inglaterra y el oficio lo aprendió en Covent Garden Ahí la competencia es terrible. Mientras Samantha juntaba a lo sumo a dos ancianitas y un niño, el tragafuego de la pitón no bajaba de cuarenta espectadores. Asi que ella termino por volverse. Aqui no hay estatua que valga: de entrada la tiraron al suelo dos chicos en patineta. Luego empezó a venir un perro que le meaba la pierna cada tarde a la misma hora, un perro con señora y todo que no alzaba un dedo para impedirlo. Ahora tiene un novio ucraniano que toca el violín en el subte. Como todos los buscas rusos que pululan últimamente, este había sido primer violinista en la sinfónica de Leningrado. Mientras Samantha espera que llegue, charlamos de mesa a mesa.
Cuando hablo de bares quiero decir Buenos Aires. Los cafetines del interior son distintos. En Córdoba. por ejemplo, algunos años atras, si uno andaba de libreta y lápiz. solo podia ser quinielero. Pero había un sitio especial, mitad café, mitad pizzería. que compartiamos con el autor de la Gran Novela Cordobesa. Su escritura ya Ie llevaba diez años e iba a tenerlo todo, desde fundadores llegados de España hasta los contadores de cuentos que a pesar de la miseria reinante aun luchan por ser chistosos. Pero murió antes de terminarla.
De los bares conocidos, era el menos indicado para ponerse a contar historias. Tenía sus propios conflictos. A veces derrochaba dramatismo, cosa que no podía decirse de nuestros insulsos relatos. Una vez, ante los ojos de todos, vino a ocurrir lo siguiente:
Yo estaba junto a la barra, bregando con el capítulo cuatro. Al otro lado del bar, el autor de la GNC se rascaba la cabeza. Pegaditos a la puerta, dos amigos míos que vivían enfrente mataban el hambre con un café. En eso un recién llegado se acercó hasta el mostrador. Llevaba algo en la mano que Ie mostró al encargado. Era una bolsa del Rey del PolIo. "¿Me la podria guardar un rato?", le pregunto. Resulta que iba al cine y no queria andar con eso. El encargado aceptó la bolsa. Pongamos que se llamara Ismael. Enseguida la depositó en la heladera. Mientras el hombre se retiraba, percibí aquel resplandor en el rostro de mis amigos. Era visible que estaban pendientes. La fragancia a pollo asado los habia enardecido. Luego volví a lo mio. Cuando asomó a la superficie. mis amigos habian partido.
Al rato llegó otro sujeto, amigo de mis amigos, voluntario de las misiones suicidas. También era amigo mio. Pasó junto a mí como un rayo. Ni siquiera miró de reojo. Se plantó frente a Ismael y le dijo. "Vengo de parte del señor del pollo. Parece que tuvo un problema en la casa. Dice si puede entregármelo a mí". Ismael se agachó con abulia, metió el brazo en la heladera y sacó la bolsa del polIo.
Yo estaba junto a la barra, bregando con el capítulo cuatro. Al otro lado del bar, el autor de la GNC se rascaba la cabeza. Pegaditos a la puerta, dos amigos míos que vivían enfrente mataban el hambre con un café. En eso un recién llegado se acercó hasta el mostrador. Llevaba algo en la mano que Ie mostró al encargado. Era una bolsa del Rey del PolIo. "¿Me la podria guardar un rato?", le pregunto. Resulta que iba al cine y no queria andar con eso. El encargado aceptó la bolsa. Pongamos que se llamara Ismael. Enseguida la depositó en la heladera. Mientras el hombre se retiraba, percibí aquel resplandor en el rostro de mis amigos. Era visible que estaban pendientes. La fragancia a pollo asado los habia enardecido. Luego volví a lo mio. Cuando asomó a la superficie. mis amigos habian partido.
Al rato llegó otro sujeto, amigo de mis amigos, voluntario de las misiones suicidas. También era amigo mio. Pasó junto a mí como un rayo. Ni siquiera miró de reojo. Se plantó frente a Ismael y le dijo. "Vengo de parte del señor del pollo. Parece que tuvo un problema en la casa. Dice si puede entregármelo a mí". Ismael se agachó con abulia, metió el brazo en la heladera y sacó la bolsa del polIo.
Pero yo ya estaba lejos de ahí, arrastrado por la odisea de un hombre que llamaba desde alta mar a su casa. Ya saben lo que sucede cuando la historia funciona. El tiempo se descalabra. Uno relee la página y cuando vuelve a levantar la cabeza han transcurrido tres horas. Cuando quise darme cuenta, mis amigos estaban de vuelta, sentados en la mesa de siempre. Sólo les faltaba el palillo en la boca. Se habían cargado el polIo. No habían tenido más que agregarle tres porciones de papas fritas y una botella de vino. Se instalaron plácidamente a esperar la salida del cine.
Cuando volvió el tipo del polIo, Ismael se encontraba en su pose de costumbre, mirando su negro futuro. No dio ninguna señal de que alguien se hubiera interpuesto entre él y su pesadilla. Durante un par de minutos el forastero aguardó cortésmente, parado ante el mostrador. Ismael no se inmutó. El forastero apeló a la ultima sonrisa que Ie quedaba: "Soy el del polIo, ¿se acuerda?". Hay que hablar de la guerra sin mencionarla jamás, ¿no? Ademas, está todo ese asunto del iceberg. Lo no dicho es lo que importa. Y no se puede andar matando personajes al pedo. Mejor un muerto que diez. Y de matarlo, hay que hacerlo muy bien. Porque para colmo de males, uno siempre derrapa en las escenas de acción. Por todas esas razones, difíciles de explicar, no diré por el momento una sola palabra más.
Cuando volvió el tipo del polIo, Ismael se encontraba en su pose de costumbre, mirando su negro futuro. No dio ninguna señal de que alguien se hubiera interpuesto entre él y su pesadilla. Durante un par de minutos el forastero aguardó cortésmente, parado ante el mostrador. Ismael no se inmutó. El forastero apeló a la ultima sonrisa que Ie quedaba: "Soy el del polIo, ¿se acuerda?". Hay que hablar de la guerra sin mencionarla jamás, ¿no? Ademas, está todo ese asunto del iceberg. Lo no dicho es lo que importa. Y no se puede andar matando personajes al pedo. Mejor un muerto que diez. Y de matarlo, hay que hacerlo muy bien. Porque para colmo de males, uno siempre derrapa en las escenas de acción. Por todas esas razones, difíciles de explicar, no diré por el momento una sola palabra más.
Cuando salgo del bar donde paro no estoy triste ni vacío como Hemingway despues de hacer el amor. Más bien me siento dichoso y con ganas de seguir adelante. Sólo que entonces viene lo peor: volcar lo escrito en la compu.
Hay un degenerado que suele darme una mano cuando se empaca la máquina. Acaba de cumplir trece anos y ha leído todos los libros que existen y planea jubilarse como el escritor mas famoso del mundo. Segun lo ha demostrado, Ie bastan unos segundos para descubrir todas las veces que usaste la misma palabra en un libro. Eso no es nada: acaba de hacerlo con Borges. "Primero escaneas el texto", explica, mientras duplica El Aleph. "Después lo pegás aquí. Entonces te vas a Buscar . Y lo va haciendo, nomás, a medida que pone los dedos. Las repeticiones resaltan en la pantalla. "Qué hijo de puta...", masculla, en el colmo de la excitación.
A mí estos tipos me asustan. Por eso me la paso puliendo. Es que las primeras versiones son pavorosas. Será porque escribo en los bares y Buenos Aires nunca te da respiro.
Capaz que algún día dejo todo esto. Conozco un lugar en la sierra. Hay nogales de varios siglos y arroyos con cascaditas. Perdices por todas partes. Cada tanto pasa algún zorro con una pera en la boca.
Capaz que me instalo ahí a escribir algo, que no tendrá tifones ni nada y versará sobre las montañas azules y los tractores sudando bajo el crepúsculo y los halcones de enero que anidan entre los bosques.
Pero termino volviendo a mi cueva de Tribunales. Samantha sigue en su mesa. Mientras llega el ucraniano. nos hacemos compañía. Pero el ucraniano no llega. Ya no hay más novio, declara. La dejó por un tragasables. Una lástima, parece. porque estaban teniendo mucho éxito en la línea del tren a Tigre.
Samantha hacía de ruina atómica. El ucraniano la llevaba en brazos por los vagones. la depositaba en el piso y explicaba su tragedia, para tocar a continuación un adagio de Katchaturian. A ella no se le movía un pelo. La gente no podía sacarle los ojos de encima. Después de todo, la chica tiene lo suyo. Así. tirada en el piso, de botas y gorro de piel, debe haber parecido la condesa de Siberia, cuadripléjica por las emanaciones atómicas. El único movimiento que se notaba en su cuerpo era una lágrima que le caía del ojo hacia el final del adagio. "Una lágrima sola" aclara Samantha, que controla hasta los fluídos del cuerpo.
Dicho lo cual paga su cortado y se va. Yo agarro el lápiz y anoto: La condesa de Chernobyl.
Hay un degenerado que suele darme una mano cuando se empaca la máquina. Acaba de cumplir trece anos y ha leído todos los libros que existen y planea jubilarse como el escritor mas famoso del mundo. Segun lo ha demostrado, Ie bastan unos segundos para descubrir todas las veces que usaste la misma palabra en un libro. Eso no es nada: acaba de hacerlo con Borges. "Primero escaneas el texto", explica, mientras duplica El Aleph. "Después lo pegás aquí. Entonces te vas a Buscar . Y lo va haciendo, nomás, a medida que pone los dedos. Las repeticiones resaltan en la pantalla. "Qué hijo de puta...", masculla, en el colmo de la excitación.
A mí estos tipos me asustan. Por eso me la paso puliendo. Es que las primeras versiones son pavorosas. Será porque escribo en los bares y Buenos Aires nunca te da respiro.
Capaz que algún día dejo todo esto. Conozco un lugar en la sierra. Hay nogales de varios siglos y arroyos con cascaditas. Perdices por todas partes. Cada tanto pasa algún zorro con una pera en la boca.
Capaz que me instalo ahí a escribir algo, que no tendrá tifones ni nada y versará sobre las montañas azules y los tractores sudando bajo el crepúsculo y los halcones de enero que anidan entre los bosques.
Pero termino volviendo a mi cueva de Tribunales. Samantha sigue en su mesa. Mientras llega el ucraniano. nos hacemos compañía. Pero el ucraniano no llega. Ya no hay más novio, declara. La dejó por un tragasables. Una lástima, parece. porque estaban teniendo mucho éxito en la línea del tren a Tigre.
Samantha hacía de ruina atómica. El ucraniano la llevaba en brazos por los vagones. la depositaba en el piso y explicaba su tragedia, para tocar a continuación un adagio de Katchaturian. A ella no se le movía un pelo. La gente no podía sacarle los ojos de encima. Después de todo, la chica tiene lo suyo. Así. tirada en el piso, de botas y gorro de piel, debe haber parecido la condesa de Siberia, cuadripléjica por las emanaciones atómicas. El único movimiento que se notaba en su cuerpo era una lágrima que le caía del ojo hacia el final del adagio. "Una lágrima sola" aclara Samantha, que controla hasta los fluídos del cuerpo.
Dicho lo cual paga su cortado y se va. Yo agarro el lápiz y anoto: La condesa de Chernobyl.


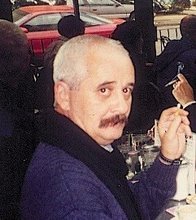













2 comentarios:
Seguro que de ahí saca una novela, aunque visto los lugares que elige para escribir...
Me imagino escribiendo en un bar de los de mi pueblo y me da la nerviosera, claro que de seguro que más de una historia escribiria de los personajes que lo pueblan.
Un abrazo
Disculpe...Soy Manuel Mandeb y vengo a buscar un polo que dejè justo antes de ira al cine...
Es que tenìa que salir con una señorita, y me pareciò que no qudaba bien, no era muy mundano ir a la funciòn con un pollo...
Publicar un comentario